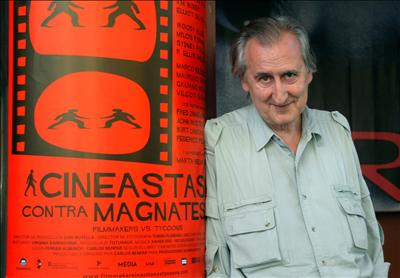El patio de mi casa... no es como los demás

Como el juego infantil de un niño que curiosea lo que hacen sus vecinos, L.B. Jeffries, fotógrafo de profesión, aprovecha su momentánea invalidez para dirigir su mirada a cada una de las ventanas que conforman su patio. Y lo que empieza como una mera distracción lo acaba convirtiendo en un obseso que, con la obcecación de ese mismo niño, asegura que su vecino ha matado a su esposa.
Desde otro patio, pero esta vez de butacas, nosotros curioseamos, como él, en su vida privada. Porque esta historia no es más que un pretexto, y no de Jeffries, sino del propio Alfred Hitchcock, para llevar a la pantalla una de sus mayores perversiones, la del voyeur, aquella persona que disfruta contemplando las actitudes íntimas de otros. Y como detrás de cualquier hijo de vecino, nunca mejor dicho, hay un mirón, ¿acaso no somos nosotros mismos unos voyeurs cuando vamos al cine?
Quizá ése sea el motivo principal por el que una película como La ventana indiscreta nos encadene a la butaca como Jeffries a su silla de ruedas. Vemos y escuchamos lo mismo que él, encerrados en un escenario que no varía pero que no provoca claustrofobia, gracias a esa cámara que se mueve como lo hacen nuestros ojos, con una ligereza que nos hace olvidar que estamos viendo lo que nos muestra una máquina. Y es la inmovilidad la que provoca, en gran parte, el suspense del que Hitchcock es el más grande de los magos: si Jeffries no se puede mover, nosotros tampoco, y la impotencia de sabernos presos en la habitación no hace más que disparar la adrenalina.
Nos perturban, además, los ruidos de los coches, las canciones y las palabras que fortuitamente se cuelan por la ventana, porque como Fritz Lang, Hitchcock sabe manejar con maestría el sonido que proviene de fuera de nuestro campo de visión. Así, nosotros mismos, por empatía o por necesidad, no hacemos otra cosa que lo que hace Jeffries: estar atentos a cada ruido, a cada movimiento, para desenmascarar lo que está ocurriendo.
Pero Hitchcock dota de una problemática personal al propio Jeffries, personalizada en la figura de Lisa Freemont, de la que nos enamoramos desde que aparece por primera vez al verla a través de los ojos del director inglés. Lisa, modelo y diseñadora acostumbrada a ambientes elegantes y sofisticados, enamorada de Jeffries, parece la antítesis de lo que éste busca en una mujer, y es lo que se dice a sí mismo cada día, pero con sólo mirar por la ventana, puede contemplar los diferentes tipos de mujeres en los que Lisa se podría convertir (una solterona, una bailarina adulada por cientos de hombres, una esposa harta de su marido…). La propia Lisa, de forma inteligente, aprovecha las sospechas sobre Thorvald para demostrar a Jeffries que puede ser más intrépida de lo que él cree, al menos en apariencia (como ilustra el cómico final en el que intercambia la guía sobre el Himalaya que fingía estar leyendo por la revista Bazaar).Y es que, en La ventana indiscreta, todo está planeado al detalle. No sólo por el hecho de que Hitchcock hiciera construir una réplica de un patio de vecinos del neoyorquino Greenwich Village para controlar cámara, iluminación, sonido y actores. Algo que en principio nos puede parecer que justifica el ansia que Jeffries tiene por observar su vecindario, como es su profesión de fotógrafo, no está más que diciéndonos que es un hombre acostumbrado a mirar, no a actuar. Es por ello que se comporta como un observador pasivo de los hechos y, por ejemplo, cuando su prometida Lisa Freemont accede al apartamento del asesino y éste la descubre, Jeffries no hace más que taparse los oídos e intentar dejar de ser partícipe de lo que está ocurriendo. Y que no nos quepa la menor duda de que la excusa para no tratar de impedirlo no es que sea incapaz de moverse; si hubiera dispuesto de todas sus facultades, habría hecho exactamente lo mismo.
Además, en la historia de un fotógrafo que curiosea la vida de sus vecinos, tan importante como él, nuestro anclaje en la historia, nuestro punto de vista, es lo que mira. Por ello, el montaje se convierte en un instrumento primordial para conducir al espectador y, como un Kulechov del suspense, Hitchcock maneja nuestras emociones gracias a un plano al que añadimos un contraplano con un significado concreto.
En definitiva, La ventana indiscreta, va más allá de ser una película sobre un mirón hecha por otro mirón para una panda de mirones. Pero su mayor encanto reside en eso, en hacernos sentir que, desde nuestra butaca, en el patio desde el que observamos sus personajes, no somos más que niños jugando a curiosear, adultos mirando retales de las vidas de otros.